Decenas de obras
se escribieron durante la primera mitad del siglo XX, pero prácticamente
ninguna es conocida en la actualidad y tampoco es posible escucharlas.
¿Qué pasó con esa música? El cantante e investigador Gonzalo Cuadra
intenta responderlo con un nuevo libro.
Rodrigo Alarcón L.
Radio/Diario U. de Chile
Viernes 17 de abril 2020 18:20 hrs.

“Los músicos nacionales no componen óperas para no morirse angustiados pensando en que su obra nunca fue estrenada”:
la frase es del compositor Fernando García y en un par de líneas da
cuenta de un fenómeno que ha traspasado generaciones, una sucesión de
frustraciones, escándalos y fuegos cruzados. La ópera parece ser un
terreno siempre esquivo para los músicos chilenos, pero hay razones
precisan que lo explican.
Así lo entiende al menos el cantante y musicólogo Gonzalo Cuadra, quien acaba de escoger esa sentencia como epígrafe para una extensa investigación en torno a las desventuras y pequeñas cumbres del género en el país: Ópera nacional. Así la llamaron 1898 – 1950 (Ediciones Universidad Alberto Hurtado) se extiende por más de 400 páginas y también contiene partituras de más de una decena de obras.
“Fue un proceso interesante, porque en paralelo a la escritura del libro, hubo una toma de conciencia respecto al material patrimonial de la ópera chilena. Las primeras veces que fui a buscar material, me pasaban la partitura en la mano y podía hojearla todo el tiempo que quisiera. Luego se empezó a tener cada vez más cuidado. Al final solo podía acceder a versiones digitalizadas, porque las partituras estaban resguardadas”, explica.
El autor, que se ha desplegado como cantante, regisseur y profesor en distintas universidades, rastreó títulos como Ghismonda (1898), de Raoul Hügel; Caupolicán (1909), de Remijio Acevedo; Lautaro (1902), de Eliodoro Ortiz de Zárate; o Sayeda (1929), de Próspero Bisquertt. Algunas de las que halló se estrenaron, otras tuvieron existencias fugaces, otras ni siquiera se montaron.
Sus pesquisas se centraron en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (DAE) del Teatro Municipal, además de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ahí también encontró la mayor dificultad de su indagación: “El menosprecio de la historia”, en sus palabras.
“La dificultad es que uno se encuentra con partes de lo que fueron esas óperas, no están todos los materiales. En particular, el Municipal se deshizo en cuanto pudo de todo el material posible de las óperas chilenas. El Centro DAE preservó algunas, pero que ni siquiera fueron representadas ahí. O sea, la dificultad no la encontré tanto yo, sino que la dio el devenir y la falta de cuidado”.

¿Por qué quisiste incluir partituras y no quedarte solo con la investigación?
La ópera chilena estuvo condenada al silencio. Algunas lograron varias funciones, pero la mayoría no. No podía escribir un libro sin darle la oportunidad de que vuelva a sonar. Me arriesgaba a que esa ópera fuera extremadamente mala, como decían los críticos, pero tomé el riesgo. Además, es muy común que los cantantes líricos chilenos que están en el extranjero pregunten si hay algo de ópera chilena que puedan mostrar en otro país y nunca estaba la posibilidad, entonces había que romper ese círculo vicioso y malvado.
El libro señala que la ópera chilena ha sido discutida por razones que no son musicales. ¿Podrías explicar eso?
Lo que pasa es que la ópera se transforma en el género más socialmente deseado e institucional de las nuevas repúblicas americanas. No solo requiere un repertorio, sino una casa donde pueda ser representada, un hito arquitectónico dentro de las ciudades importantes de América. Ese edificio es un lugar casi sagrado y para que un nacional logre entrar como productor y no como consumidor de ópera, requiere vencer el escepticismo, según el cual un compositor chileno no tiene ni el nivel ni la calidad como para acercarse a algo tan de élite.
La sociedad chilena deseaba profundamente que sus compositores hicieran óperas, porque eso significaba que estábamos en las grandes ligas, pero cuando se estrenaban, como obviamente no eran perfectas, los críticos -y no tanto el público- sentían como vergüenza ajena y disparaban el rechazo. Después, cuando Domingo Santa Cruz reforma el Conservatorio, fija que el progreso musical debe esmerarse en lo sinfónico, camerístico e incluso de ballet, pero excluye a la ópera. Él sentía que era un género anticuado y ligado a la aristocracia. Entonces los compositores, que ya podían tener oficio, se vieron con este segundo veto: no eran bien vistos por la academia. Es decir, la ópera chilena tiene momentos muy buenos, pero el veredicto fue el aspecto social y cultural, más que el musical.
Una ópera que ocupa un lugar importante en el libro es Lautaro de Eliodoro Ortiz de Zárate. ¿Por qué es tan simbólica?
Porque está al medio de ese veto y marca el inicio de la crítica musical moderna. Es decir, un crítico que no solo describe, sino que a su vez tiene formación musical para desentrañar la calidad de la obra y guiar al público en lo que es bueno y malo. Lautaro es como un asesinato ritual para detener la pretensión de los compositores chilenos de acceder al Teatro Municipal, este espacio sagrado, francés de arquitectura y con repertorio musical italiano, es decir, lo máximo de lo máximo.
Luego de Lautaro, habrá óperas que nunca estrenan y se produce un veto -tácito, por supuesto- que recién se rompe 27 años después con la Sayeda de Próspero Bisquertt, justamente porque es la menos ópera de todas las óperas. Es muy estática, con poco interés dramatúrgico, pero con un trabajo orquestal refinadísimo y muy al día con las corrientes musicales europeas. Es decir, como los críticos dijeron, es un poema sinfónico con voces, es más que una ópera.
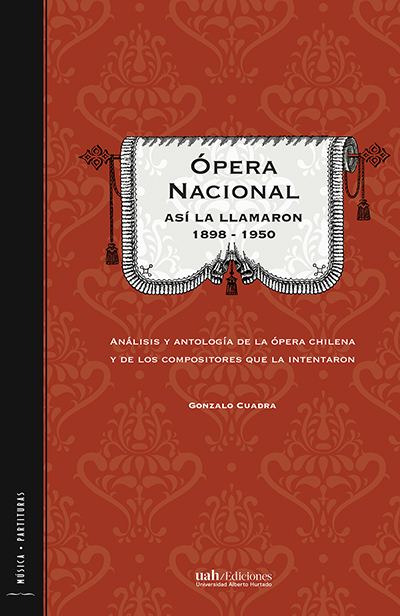
El Teatro Municipal de Santiago es el principal escenario de ópera en Chile. ¿Qué visión tienes sobre su rol?
Desde su fundación, hay que entenderlo como una entidad dedicada a recibir cultura desde Europa, no a producirla internamente. Siente la necesidad de ser parte del gran circuito internacional y en eso es muy consecuente: históricamente no ha permitido a los cantantes líricos chilenos en sus escenarios, salvo por épocas específicas, como el paréntesis que provoca la Segunda Guerra Mundial o el Encuentro con la Ópera que se produjo a mediados de los ‘80.
En este ambiente, la ópera chilena es como una selección de lo realmente poco querido. Yo tengo una frase que es un poco fuerte, pero es así: el Teatro Municipal es la maternidad y morgue de las óperas chilenas. Los compositores lo querían para presentar sus óperas porque era el lugar más idóneo, pero la mayoría tenía una, dos o tres presentaciones y luego caía en el perfecto olvido. Así ha ocurrido con todas las óperas chilenas que se han presentado históricamente. No tienen la posibilidad de repetir en las temporadas para ir provocando afecto y memoria en el público, que es algo que necesitan las obras musicales.
Así lo entiende al menos el cantante y musicólogo Gonzalo Cuadra, quien acaba de escoger esa sentencia como epígrafe para una extensa investigación en torno a las desventuras y pequeñas cumbres del género en el país: Ópera nacional. Así la llamaron 1898 – 1950 (Ediciones Universidad Alberto Hurtado) se extiende por más de 400 páginas y también contiene partituras de más de una decena de obras.
“Fue un proceso interesante, porque en paralelo a la escritura del libro, hubo una toma de conciencia respecto al material patrimonial de la ópera chilena. Las primeras veces que fui a buscar material, me pasaban la partitura en la mano y podía hojearla todo el tiempo que quisiera. Luego se empezó a tener cada vez más cuidado. Al final solo podía acceder a versiones digitalizadas, porque las partituras estaban resguardadas”, explica.
El autor, que se ha desplegado como cantante, regisseur y profesor en distintas universidades, rastreó títulos como Ghismonda (1898), de Raoul Hügel; Caupolicán (1909), de Remijio Acevedo; Lautaro (1902), de Eliodoro Ortiz de Zárate; o Sayeda (1929), de Próspero Bisquertt. Algunas de las que halló se estrenaron, otras tuvieron existencias fugaces, otras ni siquiera se montaron.
Sus pesquisas se centraron en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (DAE) del Teatro Municipal, además de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ahí también encontró la mayor dificultad de su indagación: “El menosprecio de la historia”, en sus palabras.
“La dificultad es que uno se encuentra con partes de lo que fueron esas óperas, no están todos los materiales. En particular, el Municipal se deshizo en cuanto pudo de todo el material posible de las óperas chilenas. El Centro DAE preservó algunas, pero que ni siquiera fueron representadas ahí. O sea, la dificultad no la encontré tanto yo, sino que la dio el devenir y la falta de cuidado”.

Gonzalo Cuadra. Foto: gonzalocuadra.cl.
La ópera chilena estuvo condenada al silencio. Algunas lograron varias funciones, pero la mayoría no. No podía escribir un libro sin darle la oportunidad de que vuelva a sonar. Me arriesgaba a que esa ópera fuera extremadamente mala, como decían los críticos, pero tomé el riesgo. Además, es muy común que los cantantes líricos chilenos que están en el extranjero pregunten si hay algo de ópera chilena que puedan mostrar en otro país y nunca estaba la posibilidad, entonces había que romper ese círculo vicioso y malvado.
El libro señala que la ópera chilena ha sido discutida por razones que no son musicales. ¿Podrías explicar eso?
Lo que pasa es que la ópera se transforma en el género más socialmente deseado e institucional de las nuevas repúblicas americanas. No solo requiere un repertorio, sino una casa donde pueda ser representada, un hito arquitectónico dentro de las ciudades importantes de América. Ese edificio es un lugar casi sagrado y para que un nacional logre entrar como productor y no como consumidor de ópera, requiere vencer el escepticismo, según el cual un compositor chileno no tiene ni el nivel ni la calidad como para acercarse a algo tan de élite.
La sociedad chilena deseaba profundamente que sus compositores hicieran óperas, porque eso significaba que estábamos en las grandes ligas, pero cuando se estrenaban, como obviamente no eran perfectas, los críticos -y no tanto el público- sentían como vergüenza ajena y disparaban el rechazo. Después, cuando Domingo Santa Cruz reforma el Conservatorio, fija que el progreso musical debe esmerarse en lo sinfónico, camerístico e incluso de ballet, pero excluye a la ópera. Él sentía que era un género anticuado y ligado a la aristocracia. Entonces los compositores, que ya podían tener oficio, se vieron con este segundo veto: no eran bien vistos por la academia. Es decir, la ópera chilena tiene momentos muy buenos, pero el veredicto fue el aspecto social y cultural, más que el musical.
Una ópera que ocupa un lugar importante en el libro es Lautaro de Eliodoro Ortiz de Zárate. ¿Por qué es tan simbólica?
Porque está al medio de ese veto y marca el inicio de la crítica musical moderna. Es decir, un crítico que no solo describe, sino que a su vez tiene formación musical para desentrañar la calidad de la obra y guiar al público en lo que es bueno y malo. Lautaro es como un asesinato ritual para detener la pretensión de los compositores chilenos de acceder al Teatro Municipal, este espacio sagrado, francés de arquitectura y con repertorio musical italiano, es decir, lo máximo de lo máximo.
Luego de Lautaro, habrá óperas que nunca estrenan y se produce un veto -tácito, por supuesto- que recién se rompe 27 años después con la Sayeda de Próspero Bisquertt, justamente porque es la menos ópera de todas las óperas. Es muy estática, con poco interés dramatúrgico, pero con un trabajo orquestal refinadísimo y muy al día con las corrientes musicales europeas. Es decir, como los críticos dijeron, es un poema sinfónico con voces, es más que una ópera.
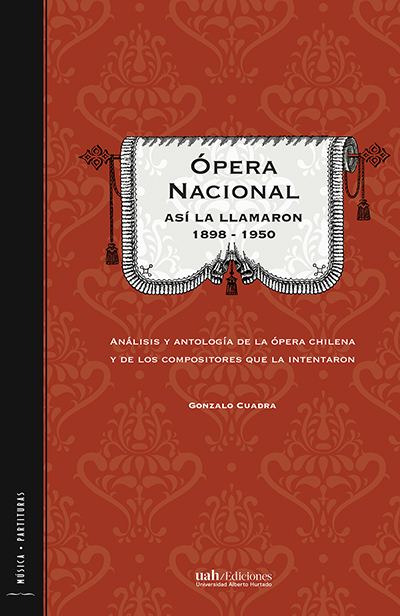
El Teatro Municipal de Santiago es el principal escenario de ópera en Chile. ¿Qué visión tienes sobre su rol?
Desde su fundación, hay que entenderlo como una entidad dedicada a recibir cultura desde Europa, no a producirla internamente. Siente la necesidad de ser parte del gran circuito internacional y en eso es muy consecuente: históricamente no ha permitido a los cantantes líricos chilenos en sus escenarios, salvo por épocas específicas, como el paréntesis que provoca la Segunda Guerra Mundial o el Encuentro con la Ópera que se produjo a mediados de los ‘80.
En este ambiente, la ópera chilena es como una selección de lo realmente poco querido. Yo tengo una frase que es un poco fuerte, pero es así: el Teatro Municipal es la maternidad y morgue de las óperas chilenas. Los compositores lo querían para presentar sus óperas porque era el lugar más idóneo, pero la mayoría tenía una, dos o tres presentaciones y luego caía en el perfecto olvido. Así ha ocurrido con todas las óperas chilenas que se han presentado históricamente. No tienen la posibilidad de repetir en las temporadas para ir provocando afecto y memoria en el público, que es algo que necesitan las obras musicales.


No hay comentarios:
Publicar un comentario